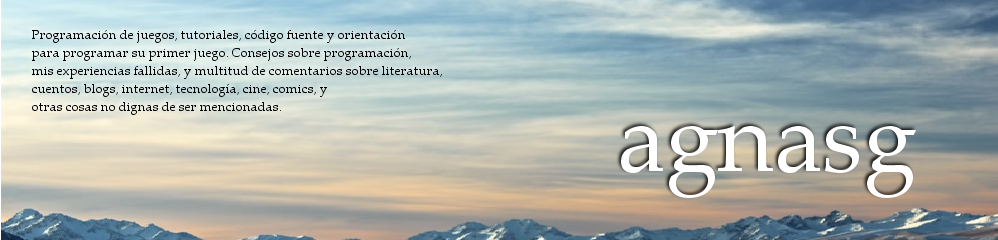Hay responsabilidades sin nombre
Hay responsabilidades sin nombre que ni siquiera reconocemos como tales. La responsabilidad de los recuerdos compartidos, por ejemplo. Adquirimos estos compromisos en una conversación, compartiendo un momento, mirando juntos por la ventana, asistiendo juntos a un evento, a un matrimonio, a un cumpleaños, a un velorio. Y ahi quedan. Y ahi están. Silenciosos. Como escondiéndose detrás de la puerta. Mirándonos de reojo, subrepticios, reticentes, abren la boca y se quedan callados. No nos dicen nada pero explotan como un día sin nubes cuando menos lo esperamos. Y nos abruma su presencia, su inocultable realidad. ¿Y cómo pudo suceder esto? ¿De dónde salieron estos recuerdos? Y como una deuda adquirida con descuido, nos negamos a reconocerlos. No son nuestros. Yo no estuve ahi. No era yo. Yo no quería, pero me obligaste. Si yo hubiera sabido, jamás hubiese accedido. Queremos devolverlos, pero no podemos. No quieren. Parecen un parásito amarrado a nuestra carne, y si los arrancamos se llevan con ellos un brazo, media cara, un pulmón. Y no podemos respirar. Y queda aquella cara recriminatoria. Y ese mar de sufrimientos apagados. Y aquel torbellino de pensamientos encendidos. Agotados quedamos con tantos recuerdos no cancelados que nos señalan con el dedo en forma inequivoca y sin posibilidad de evasión por los tiempos de los tiempos y hasta el final de nuestra vida. Y siguen. Y sobreviven. Y nos sobreviven. ¡Dios!, ¿quién podrá vencerlos?